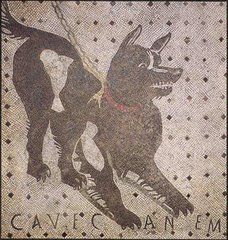Decíamos antes que la Mecánica Cuántica no dice nada sobre lo que le pasará a un sistema físico en particular, sino que sólo puede hacer predicciones estadísticas sobre un conjunto de sistemas idénticamente preparados. En otras palabras, no nos dice cual será el resultado de un experi- mento singular, sino que predice con exactitud el promedio de los resultados de mil experimentos idénticos.
Decíamos antes que la Mecánica Cuántica no dice nada sobre lo que le pasará a un sistema físico en particular, sino que sólo puede hacer predicciones estadísticas sobre un conjunto de sistemas idénticamente preparados. En otras palabras, no nos dice cual será el resultado de un experi- mento singular, sino que predice con exactitud el promedio de los resultados de mil experimentos idénticos.Creíamos en el pasado que al lanzar una flecha, el conocimiento de la posición del arquero, la tensión del arco y el ángulo del disparo, podía ser usado en las fórmulas de la Mecánica Clásica para predecir con exactitud donde haría blanco. Ahora sabemos que ese conocimiento no es suficiente para saber lo que pasará con una flecha en particular, sino solamente para decir cómo se com- portarán, en promedio, un millón de flechas lanzadas de la misma manera.
Para flechas de escala humana, es decir visibles a simple vista, las formulas de la Mecánica Cuántica nos dicen que todas las componentes de dicho millón se comportarán de modo muy similar, tanto que no seremos capaces de percibir la diferencia. Y creeremos que el arco y el arquero determinan con exactitud donde caerá la flecha. Eso le permitió a Robin Hood transformarse en leyenda.
En cambio para flechas microscópicas, de escala atómica, cada tiro da lugar a un resultado muy diferente, y nuestra predictibilidad se limita a lo que pasará con el promedio. Es decir seremos muy certeros en saber cuantas flechas del millón de intentos dieron en el blanco, pero no podremos decir cuales lo hicieron. Un Guillermo Tell microscópico hubiera terminado como Burroughs.
En otras palabras, la Mecánica Cuántica nos dice que, dado el estado inicial de un sistema físico (por ejemplo "el arquero rodilla en tierra con la cuerda del arco tensada hasta la oreja izquierda, apuntando al centro del blanco") el resultado de muchos experimentos idénticos (un millón de tiros en el ejemplo) consistirá en una distribución estadística (en nuestro ejemplo, "el arquero hará blanco cien mil veces, se desviará por un centímetro de él mil veces, se desviará por dos centímetros cien veces, etc"). Cuanto mas grande sea el sistema en cuestión, menos importante será la dispersión de los resultados (un arquero lo bastante grande, como la diosa de Gancia, hará blanco la mayoría de las veces, digamos novecientas mil, se desviará un centímetro en un pequeño número de intentos, digamos cien, y por dos centímetros sólo un número ínfimo de veces, digamos dos, etc).
Es decir que la importancia de la dispersión de los resultados (la medida de que tan lejos cayeron la mayoría de las flechas del centro del blanco) depende del tamaño del sistema. Para sistemas microscópicos, esa dispersión es dominante, por lo que el resultado de un experimento en particular no es determinable usando la Mecánica Cuántica a partir de su estado inicial. En cambio para un sistema de escala diaria, la dispersión es imperceptible y el resultado será determinable usando la Mecánica Clásica. Esta observación, cuya enunciación formal por Heinsenberg se conoce como principio de incerteza ó de indeterminación ó de incertidumbre, no dice nada acerca de la Naturaleza en sí, sino de los límites predictivos de esta teoría en particular. La Mecánica Cuántica es una teoría determinista para los objetos para los cuales fue construida: nos dice exactamente y completamente lo que pasará con un conjunto de sistemas idénticamente preparados (como el millón de flechas). No es una teoría determinista para los objetos a los cuales no se aplica: no nos dice nada acerca de lo que le sucederá a un sistema en particular (una sola flecha). Para estos últimos se vuelve predictiva sólo a escala humana (para Robin Hood o Guillermo Tell, aunque lamentablemente no para Burroughs).